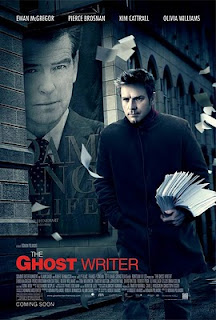Recuerdo, claramente, que, cuando vi Espejismo -en los años pre-godard!-, no me gustó. Según recuerdo, tampoco había entusiasmado a Claudio (Cordero), quien ya era mi socio cinéfilo por entonces. Convencido de que, definitivamente, no comulgaba con la poética -que reconocía, a pesar de todo, personal y arriesgada, y de una factura técnica irreprochable- del autor, llegué a apuntar -en una nota al pie de página de un ensayo donde evaluaba las distintas tendencias cinematográficas nacionales- que el cine de Robles “parecía aludir torpemente a Resnais, Antonioni, Bergman o Tarkovsky”.
Pasaron los años y, cuando en godard! decidimos hacer una evaluación de las películas más significativas hechas en Perú, Claudio pudo conseguir una copia de La muralla verde. De las cintas que descubrimos y revisitamos, y que catalogamos como “las películas peruanas que importan”, La muralla verde fue la única que nos sorprendió y entusiasmó de verdad. Desde entonces, el segundo largo de ficción de Robles se convirtió, de acuerdo a nuestro canon, en el mejor de la historia del cine peruano.
En ese momento, en que el cine de Robles parecía olvidado, nuestra elección causó un efecto que nos sorprende hasta el día de hoy. Y es que no son pocos los que, secretamente, admiraban algunas películas de Robles, o, sencillamente, tenían una idea diferente de la que prodigaban los críticos de las viejas generaciones. El homenaje que le hicimos, en julio del 2005, reuniendo a colaboradores y amigos, en el Centro Cultural de España (hay que decirlo, el único reconocimiento que le hicieron, en vida, críticos de cine peruanos), a propósito de nuestra elección de La muralla verde como la mejor película del cine nacional, fue solo el inicio de una revaloración que se hacía esperar.
Primera lección: nunca debes hacer extensivo el parecer de una película a todo el cine de un autor. Y, habría que añadir, menos aún a una obra tan arriesgada, ambiciosa, e inconforme consigo misma. Y es que Robles quizá sea el cineasta peruano que más haya experimentado con las posibilidades del cine, hasta el final de su carrera (a Imposible amor, su última película -fallida, para mi gusto-, se le puede tildar de lo que sea -incluso, de solemne o ampulosa- , pero es difícil que se le acuse de formulista o conservadora). Hablamos de una filmografía que no puede medirse, siempre, con las mismas expectativas, y que no puede ser encasillada de acuerdo a un “sistema” que algunos pretenden advertir para desestimar, de golpe, todos sus títulos.

Luego del impacto que significó, para nosotros, La muralla…, ya no solo discrepábamos frente a la apreciación -muy complaciente, para nuestro gusto- de la mayoría de críticos locales en relación a estrenos nacionales que considerábamos desastrosos. También nos pusimos en guardia frente a lo que se había escrito sobre el pasado del cine nacional, y, especialmente, lo que se había escrito acerca de Robles.
La verdad es que a nuestras manos había llegado una apreciación que rayaba con la indiferencia -sino, marcadamente negativa o mezquina- hacia todo el cine de Armando, por parte de quienes ejercían la crítica en los medios más reconocidos, o habían escrito libros de historia del cine peruano. De la revista “La gran ilusión”, solo encontramos una breve reseña, algo irónica y conmiserativa, donde Emilio Bustamante, repasando toda la obra del director -para ser precisos, hasta Sonata Soledad, su penúltima película-, concluía que Robles “(…) tal vez sea recordado en el futuro por lo que hubiera podido hacer y no por lo que hizo. (…)” ¹. Por otro lado, en el único libro de historia del cine peruano existente -escrito por Ricardo Bedoya-, la evaluación arrojaba resultados todavía menos alentadores, ya que solo se encuentra la descripción de lo que para el crítico es un cine formalista y reducido a “una suma de artificios técnicos, refractaria a la ‘realidad’ inmediata del entorno natural”
².
Hubo, entonces, dos escollos que debíamos evitar. Primero, la opinión especializada, de viejo cuño -que ha desanimado, a muchas generaciones de cinéfilos, a revisar la obra de Robles-. Segundo, el hecho de que era muy difícil -ahora lo es menos- conseguir copias de las películas, por no decir casi imposible. Hasta hace poco, antes de que fuera encontrada en la Filmoteca de Moscú (en 2005), En la selva no hay estrellas -primer largo de ficción del autor, estrenado en 1967 y previo a La muralla verde-, por ejemplo, se consideraba perdida para siempre.
A mediados de esta década, felizmente, la obra fílmica de Armando -quien, por otra parte, es un espléndido escritor- ha concitado un nuevo interés. Gran parte de esta revalorización se debe, precisamente, al descubrimiento de la copia de En la selva... La razón es simple: a pesar de su edad (es una película de 1967), se trata -y no solo para quien escribe estas líneas- de un logro mayor de Robles y del cine peruano, que ha conservado su magia intacta. Esta opera prima de ficción no solo es la más accesible en términos narrativos -rasgo que no es preferible en sí mismo-; también muestra un universo y un lenguaje fílmico consolidado. Con su conjunción de clasicismo, modernidad y calado humano, En la selva…. pone en -serios- aprietos a la mayor parte del cine peruano que se ha hecho en las últimas décadas.
El cine de Armando Robles se convierte, entonces, en algo nuevo, por descubrir. No solo podemos decir que es el cine “de autor” fundacional en el Perú, ni el de solvencia profesional y técnica más antiguo del país. Más importante, aún: es el que reta con más independencia y ambición artística al espectador, o el más polémico y, a veces, el más hermético. Además, es uno de los más reconocidos en el extranjero. Y este último punto también debería ser materia de análisis, ya que la crítica extranjera mostró, en su momento, el entusiasmo que nunca tuvieron los críticos nacionales.

Pocos saben que el cine de Robles fue el primero en tener culto y encendidos elogios entre algunos de los críticos de más prestigio, a nivel internacional, de los últimos tiempos, como Roger Ebert o Pauline Kael (los primeros defensores de La muralla verde). Muchos no saben que En la selva no hay estrellas ganó el Primer Premio del Festival Internacional de Moscú, que La muralla… ganó 18 premios internacionales y, junto con Espejismo, ganó el Hugo de Oro (premio principal) del Festival de Chicago, y que esta última también se convierte en la única representante peruana en haber sido nominada al Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa. No sorprende tampoco que el cortometraje El cementerio de los elefantes, una de sus cintas más perfectas, ganara, también, el Hugo de Plata en el Festival de Chicago.
No todo el reconocimiento extranjero es anglosajón. En 2008, Sergio Wolf -director del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), el más prestigioso de Latinoamérica- encuentra, gracias a nuestra elección de La muralla verde como “la mejor película de la historia del cine peruano”, una copia perdida del filme en los laboratorios Alex de Buenos Aires. Finalmente, la copia fue proyectada en el BAFICI como parte del ciclo “Malditos Latinos”, dedicado a clásicos latinoamericanos a revisitar.
Las verdaderas páginas del cine de Robles están por escribirse. Se ha obviado lo esencial. Por lo menos, para quienes creemos que muchas de sus películas nos proponen preguntas originales, un poder de conmoción inédito en el cine peruano. Hasta ahora no ha podido encontrarse ese hilo conductor que nos hace hablar de protagonistas abocados a un doble enfrentamiento: el que tienen con su medio -un país, una estructura cultural o socio-política del que se sienten ajenos- y consigo mismos -su pasado, su memoria, siempre viva y agobiante.
El de Armando Robles fue un cine de la Imagen-tiempo, para usar el concepto de Deleuze: un cine donde las capas del pasado o de la memoria se superponen, hasta crear circuitos complejos donde lo imaginario y lo real juegan a hacerse indiscernibles³ (como en tantos cineastas de la modernidad, de Persona de Bergman, hasta El año pasado en Marienbad de Resnais, de El espejo de Tarkovsky, hasta Zabriskie Point de Antonioni, pasando por el Ocho y medio de Fellini).
Por supuesto, lejos de imitar, Robles buscó su propio camino, su propio lenguaje, en esa comprensión del cine como un arte que podía hacer, del tiempo, una manifestación del pensamiento, materia visible, flujo dramático que confunde lo subjetivo y lo objetivo, el atestado y la fantasía. En esa experiencia del tiempo, en esta historia sin puerto que nos reconcilie con el mundo o con una “verdad”, en este desarraigo netamente moderno -donde lo más difícil es “creer” en la vida- encontramos al aventurero en busca de oro de En la selva…, al colono de La muralla…. y a la pareja desconcertada que se detiene en su propio reflejo, en el segundo episodio de Sonata Soledad.
En este especial, queremos formular la pregunta por un cine osado, ambicioso, personal, e inflexible frente a cualquier exigencia que no fuera la del propio autor. Creemos que algunos de los mejores episodios del cine contemporáneo pasan por aquí, y muy pocos se han dado cuenta. Dejemos hablar a las imágenes, la invitación está hecha.(En Godard! Nº25, setiembre 2010)
----------------------------------------------------------------
¹ Cfr. el “Diccionario de realizadores peruanos de largometraje”, en La gran Ilusión N° 2. Primer semestre de 1994. Lima: Universidad de Lima, pp. 117-118.
² Cfr. Bedoya, Ricardo, “El cine sonoro en el Perú”, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2009, pp. 157-162 y 169-172. Se puede decir que, de acuerdo a los escritos del historiador R. Bedoya, del cine de Robles no resalta mucho más que “(…) su afición por los juegos de artificio audiovisual, expresados en la rutina de extraer del flujo de la ficción algunos componentes visuales y sonoros para remarcarlos y hacer de ellos el objeto de alguna proeza técnica (…)”. En su libro, todo el apartado dedicado a Robles insiste en esta característica “formalista” o “efectista”. De acuerdo a Bedoya, el director: “(…) tomaba los datos de la realidad peruana como pretextos para el ejercicio de estilo, basado en la narración acronológica (…) lograda con técnicas cercanas al clip publicitario”. Este juicio y comprensión -respetable, por supuesto, como cualquier opinión- de todo el cine de Robles es, en realidad, un juicio más o menos compartido entre los miembros del grupo de críticos que conformaron la revista “Hablemos de cine”, “La gran ilusión”, y, ahora, “Ventana Indiscreta”. Por eso no extraña que, en la última edición de Ventana Indiscreta (N° 4, Segundo Semestre del 2010, pp. 32-33), y a propósito de una entrevista a Desiderio Blanco -líder y principal impulsor de la perspectiva crítica de “Hablemos de cine”- se publique un largo ensayo de Blanco sobre Espejismo, donde, a partir del análisis de esta película, se concluye lo siguiente: “Robles Godoy está consiguiendo crear un estilo con sus defectos. Los errores de planteamiento y de realización de sus dos películas anteriores (…) se repiten en Espejismo y se hacen más evidentes porque la pérdida de significado llega a su culminación. Espejismo es una película cerrada al vacío, completamente inane, hueca e insignificante.” Y más adelante: “(…) nada nuevo ha ocurrido en Espejismo que no se hubiera producido ya en La muralla verde o En la selva no hay estrellas. Lo que sucede ahora es que los personajes se han quedado más vacíos aún de contenido.(…)”.
³ Cfr. Deleuze, Gilles. “La imagen-tiempo”. Barcelona: Paidós, 1987. Véase, en especial, los capítulos 4, 5, y 7. Creemos que son útiles, para el análisis del cine de Robles, las consideraciones de Deleuze sobre el cine de Resnais. Para una introducción a la teoría del cine de Deleuze, puede verse el libro de Paola Marrati (Gilles Deleuze. Cine y filosofía, Buenos Aires: Nueva visión, 2004) y los apartados dedicados a Deleuze por Ismail Xavier en su libro “El discurso cinematográfico” (Buenos Aires: Manantial, 2008) -específicamente, los capítulos finales, “Apéndice” y “Las aventuras del dispositivo (1974-2004)”, pp,229-283-. También creemos, por último, con Deleuze, que el acercamiento semiológico -originado en el estructuralismo y el modelo de la lingüística-, en especial el defendido por Christian Metz, Desiderio Blanco, y la escuela de “Hablemos de cine”, es, precisamente, especialmente inútil para abordar el cine de Armando Robles. Véase la crítica de Deleuze a Metz –y, por extensión, a la metodología empleada por Blanco- en “La imagen-tiempo”, op. cit., pp. 43-50.